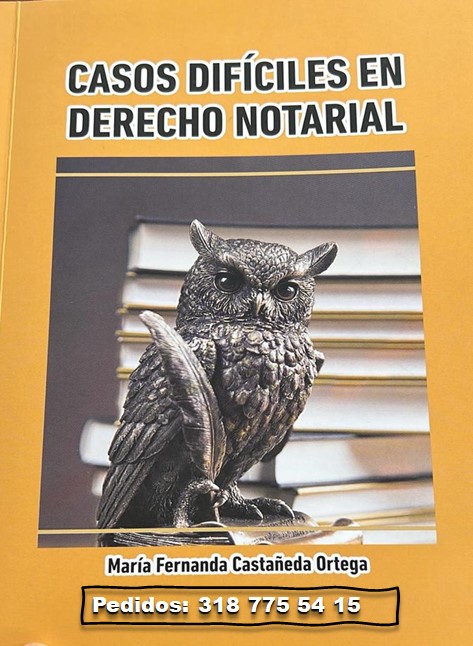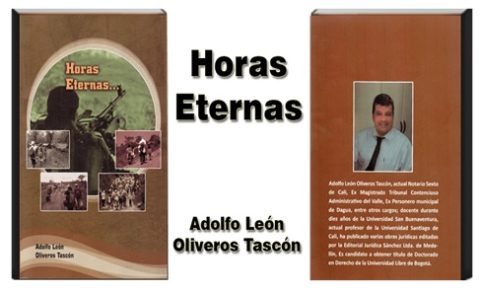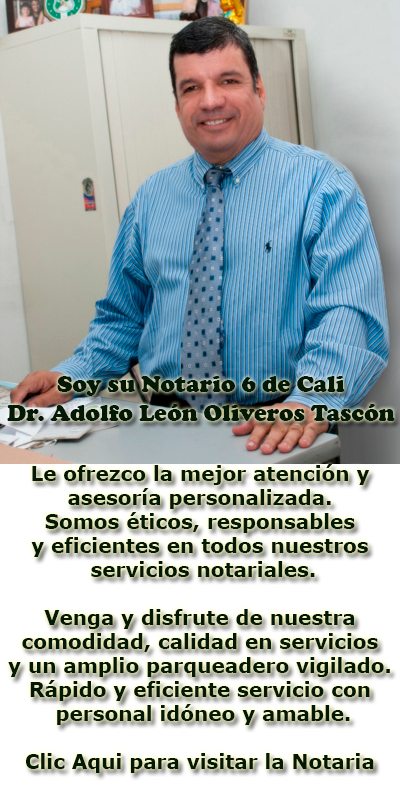La historia del 9 de abril en un país centralista como Colombia quedó apenas consignada para el recuerdo como “el bogotazo” y nunca como “la revolución” que vivieron pueblos enteros a lo largo y ancho del país, de una manera anárquica pero estructurada sobre las bases que Jorge Eliécer Gaitán le había dado al “pueblo”, a esa masa uniforme que lo seguía con fervor porque simbolizaba la antioligarquía, el antilatifundismo y el anticlericalismo. Bogotá fue destruida e incinerada en muchas manzanas de su núcleo central y centenares de muertos sirvieron para adornar, con horrendas fotografías y las crónicas de más de 50 periodistas internacionales que se encontraban acreditados para enviar sus reportes al mundo sobre la Conferencia Panamericana que presidía el general George Marshall. Pero si ese viernes 9 de abril fue cruento en la capital colombiana, el remezón de la muerte del caudillo se sintió a lo largo y ancho de la patria por donde había dejado la huella de su verbo y su deseo de cambiar al país oligarca y latifundista, que, unido a la Iglesia, manejaba sus estructuras.
La historia del 9 de abril en un país centralista como Colombia quedó apenas consignada para el recuerdo como “el bogotazo” y nunca como “la revolución” que vivieron pueblos enteros a lo largo y ancho del país, de una manera anárquica pero estructurada sobre las bases que Jorge Eliécer Gaitán le había dado al “pueblo”, a esa masa uniforme que lo seguía con fervor porque simbolizaba la antioligarquía, el antilatifundismo y el anticlericalismo. Bogotá fue destruida e incinerada en muchas manzanas de su núcleo central y centenares de muertos sirvieron para adornar, con horrendas fotografías y las crónicas de más de 50 periodistas internacionales que se encontraban acreditados para enviar sus reportes al mundo sobre la Conferencia Panamericana que presidía el general George Marshall. Pero si ese viernes 9 de abril fue cruento en la capital colombiana, el remezón de la muerte del caudillo se sintió a lo largo y ancho de la patria por donde había dejado la huella de su verbo y su deseo de cambiar al país oligarca y latifundista, que, unido a la Iglesia, manejaba sus estructuras.
Desde hace 70 años, las crónicas y recuentos periodísticos sobre ese momento, en que se quiebra la historia del país y se le abren las fauces a la violencia interpartidista, han estado centrados en Bogotá, donde entonces se editaban los diarios de circulación nacional y desde donde se ha querido mirar al resto del país como un territorio provinciano, lejano y desechable. Pero aquel 9 de abril de 1948, el asunto fue peor y pudo haber sido gravísimo donde en vez de surgir espontáneamente hubiese estado conducido por algo más que la venganza. Desde Barranquilla hasta Tuluá, desde Caicedonia hasta Barrancabermeja, “la revolución” se apoderó en horas de muchas municipalidades siguiendo el esquema organizativo que Gaitán le había dado a sus huestes políticas, pero atizados con consignas incendiarias gracias al vértigo que las emisoras, tomadas por la protesta, provocaban dando instrucciones de cómo generar las estructuras de la Colombia que estaba naciendo en medio de los incendios, los saqueos y la frustración de los incultos.
En Tuluá, un vendedor de quesos de la galería, León María Lozano, pasó a la historia, y me sirvió para escribir sobre su gesta en la novela “Cóndores no entierran todos los días,” porque al ver que la turbamulta marchaba por la carrera 26 rumbo a quemar el colegio de los salesianos, salió desde su casa llevando en la mano derecha un taco de dinamita y en la izquierda un cigarrillo encendido y la paró en seco evitando lo que sí pasó en Barranquilla cuando las huestes gaitanistas, luego de saquear las ferreterías se fueron a la iglesia de San Nicolás y le pegaron candela. Era un sentimiento de venganza que cobraba a los dueños del poder, la iglesia y los conservadores, el asesinato de su líder, quien los había señalado por años como los culpables de la situación que se vivía en Colombia, del desequilibrio social y de la pobreza extrema.
Por eso la turba enloquecida se fue en Armero a buscar la iglesia parroquial, después de saquear también, como en todo el país, las ferreterías y los almacenes donde pudieran encontrar herramientas y machetes, y en un acto de crueldad suprema asesinaron al cura Pedro María Ramírez, el mismo que el año pasado el Papa Francisco elevó a los altares en la visita que hizo a Colombia. Ese mismo día, en Alvarado (Tolima), también las huestes vengadoras de Gaitán habían matado al padre Simón Zorroza. Era una explosión de ira contra la Iglesia como lo fue contra los periódicos conservadores. Por esos quemaron el palacio arzobispal en la Plaza de Bolívar y las oficinas del periódico La Defensa en Medellín y de El Siglo en la capital, aunque en Bogotá no se daban cuenta ni había registro de lo que sucedía en la provincia aunque era desde allá, a través de las emisoras que los revolucionarios se alcanzaron a tomar, que trasmitían los hechos que se vivían en las calles bogotanas y daban detalles de como la protesta se volvió motín cuando los presos salieron de las cárceles y se generalizó el saqueo.
Curiosamente no fue en Bogotá, el epicentro de la revuelta, donde se pudo instalar una Junta Revolucionaria que funcionara como sí lo hicieron en casi 100 municipios del país dando paso a una revolución en todo el sentido de la palabra. La Junta de Bogotá, que integraban Jorge Zalamea, Adán Arriaga Andrade y Gerardo Molina no pudo sino reunirse en la Quinta Estación de Policía, donde estaban los únicos revolucionarios armados con los fusiles de dotación oficial, los policías liberales. Pero en Peque o en Puerto Tejada, en Riofrio o en Barranca, en Natagaima o en Bolombolo, las Juntas Revolucionarias se tomaron el poder municipal, se aliaron con alcaldes amigos o removieron a los mandatarios conservadores y, sobre todo, trataron de poner orden en los restos que había dejado el caos en que se precipitaron de distinta manera las distintas ciudades en donde la venganza gaitanista surgió espontánea y desbocadamente.
En el Viejo Caldas, algunos municipios donde los conservadores eran mayoría o dueños del poder económico, trataron de contrarrestar la revolución que había florecido en muchos de los poblados cafeteros y alcanzaron a montar Juntas Cívicas que hicieron casi lo mismo. Pero allí, como en todas las ciudades gobernadas fugazmente por los revolucionarios, la esperanza estuvo puesta no en las armas que los policías municipales o departamentales pudieran entregarles a los liberales, sino en la llegada de los soldados del ejército que respaldaban al gobierno de Ospina Pérez, que 12 horas después del asesinato de Gaitán y, mientras Bogotá ardía, había sido capaz de convencer a los jefes liberales antigaitanistas de formar un gobierno de coalición nacional y tratar de recuperar el control que se había perdido en tantos municipios.
En algunos de ellos la revolución alcanzó a durar hasta 10 días como en Barrancabermeja o tan solo un par como en Buga, Armenia o en Pereira. El puerto petrolero tenía organización sindical, la hoy capital del Risaralda tenía el liderazgo del jefe político liberal Mejía Duque y la del Quindío a Óscar Gómez. Y, como las actuaciones gubernamentales una semana después llevaron a disolver las policías municipales y departamentales en donde sus miembros liberales mostraron simpatías revolucionarias, el poder de las armas acudió en apoyo de los liberales acomodados burocráticamente en ministerios, gobernaciones y alcaldías de un gobierno como el de Ospina Pérez que seguía siendo conservador y no a las Juntas Revolucionarias que fueron disolviéndose con el paso de las horas. El gobierno de Bogotá había ganado de nuevo así le hubiese costado muchísimo en vidas y bienes.
Un año después, los conservadores ya habían aprendido de la revuelta y en medio de ella distinguieron quiénes eran los verdaderos jefes de su partido que podrían oponerse a una repetición de la revolución liberal, buscaron entonces a los León María Lozano, a los chulavitas y a los pájaros, los armaron de pueblo en pueblo con los revólveres y las escopetas que repartían, desbarataron el gobierno de coalición nacional y comenzaron oficialmente 9 años de batallas interpartidistas en un período cruento que los historiadores terminaron por llamar “La Violencia”. Los godos en el país andino, los liberales en las planicies del Llano. Es en ese marco que crecen entonces mis personajes de novela y el país, sometido a una censura de prensa estricta, tiene que apelar a casi un centenar de narraciones variopintas que solo buscaban que lo vivido no se olvidara y que, obviamente, no serían admitidas por el centralismo bogotano puesto que hacían parte en su gran mayoría de la realidad de una provincia que prolongó la tragedia del 9 de abril por campos y veredas mientras ellos, los bogotanos, reconstruían su ciudad y le echaban tierra al recuerdo.